Progresismo nacional
Claudio Alvarado R. Director ejecutivo IES
- T+
- T-

Claudio Alvarado
La reciente polémica sobre el Instituto Nacional releva ciertas tensiones e inconsistencias que afectan al progresismo criollo. Como es sabido, originalmente la comunidad escolar del Instituto decidió, mediante votación, continuar recibiendo sólo alumnos varones, lo que fue muy criticado por la intelligentsia. Pero pocos días después, y frente a las irregularidades que habrían existido en el proceso, se comunicó que el colegio pasaría a ser mixto. Naturalmente, el abrupto cambio de resultado ha generado una polarización interna que no augura nada bueno para el liceo más emblemático del país.
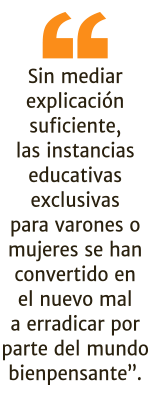
Lo primero que sorprende de este episodio es la ambigua aproximación al sufragio que, sin demasiado pudor, han mostrado las elites progresistas. La voluntad democrática, la relevancia de la participación y otras consignas similares se invocan a destajo, pero se olvidan apenas una determinada votación disgusta al mainstream. Así, una vez conocido el escrutinio inicial, varias voces denunciaron que este tipo de materias sencillamente no puede zanjarse por mecanismos “asambleístas”. Otros fueron todavía más osados, y olvidando la permanente retórica en favor de la inclusión, afirmaron que sólo algunos miembros de la comunidad educativa estarían legitimados para decidir estos asuntos.
Pero como nadie está demasiado preocupado de la coherencia política ni intelectual, esos reclamos pasaron a dormir el sueño de los justos cuando se revirtió la votación original. Como fuere, la paradoja es digna de atención: después de rechazar durante años cualquier atisbo de consideración política o moral como límite a la voluntad de la mayoría, ahora abruptamente se reconocen esferas de la vida común inmunes al principio democrático.
Pero eso no es todo. Este panorama calza poco y nada con la constante reivindicación de la diversidad social. Se habla mucho del pluralismo y la importancia de las comunidades de base (¿qué otra cosa es la comunidad escolar que da vida a un liceo?), pero hay quienes no trepidan en su afán por uniformar las dinámicas sociales según su peculiar parecer, en desmedro de aquel pluralismo y de la autonomía de esas comunidades.
En el caso concreto, no hay evidencia empírica suficiente ni principio de justicia alguno que exija permitir una sola clase de modelo educativo (de hecho, si nos tomamos en serio la especificidad femenina y masculina, la enseñanza diferenciada es una alternativa válida). No obstante, y sin mediar explicación suficiente, la posibilidad de promover instancias educativas exclusivas para varones o mujeres se ha convertido en el nuevo mal a erradicar por parte del mundo bienpensante.
Todo lo anterior pareciera reflejar una severa confusión: no hay motivo para exigir a todas y cada una de las instituciones sociales –ni a un liceo ni a ninguna otra– aquello que consideramos valioso para la sociedad en su conjunto. Una cosa es el reconocimiento de un bien para toda la comunidad política (como lo es, sin duda, la inclusión y el aumento de oportunidades para las mujeres). Otra cosa muy distinta, sin embargo, es asumir a priori que cada institución o agrupación humana debe promover necesariamente aquel bien, de igual manera y con la misma intensidad.
Lo que está en juego en esta crucial distinción es qué tan en serio nos tomamos el pluralismo y la diversidad. No es poco.

































































